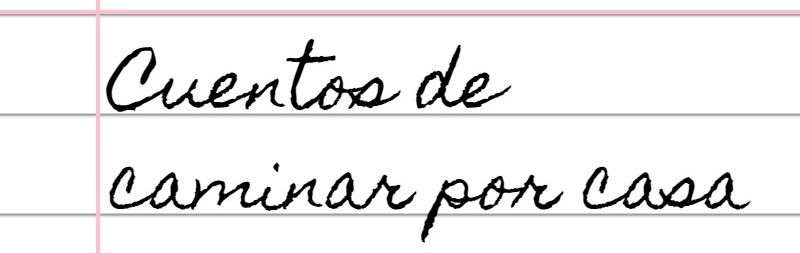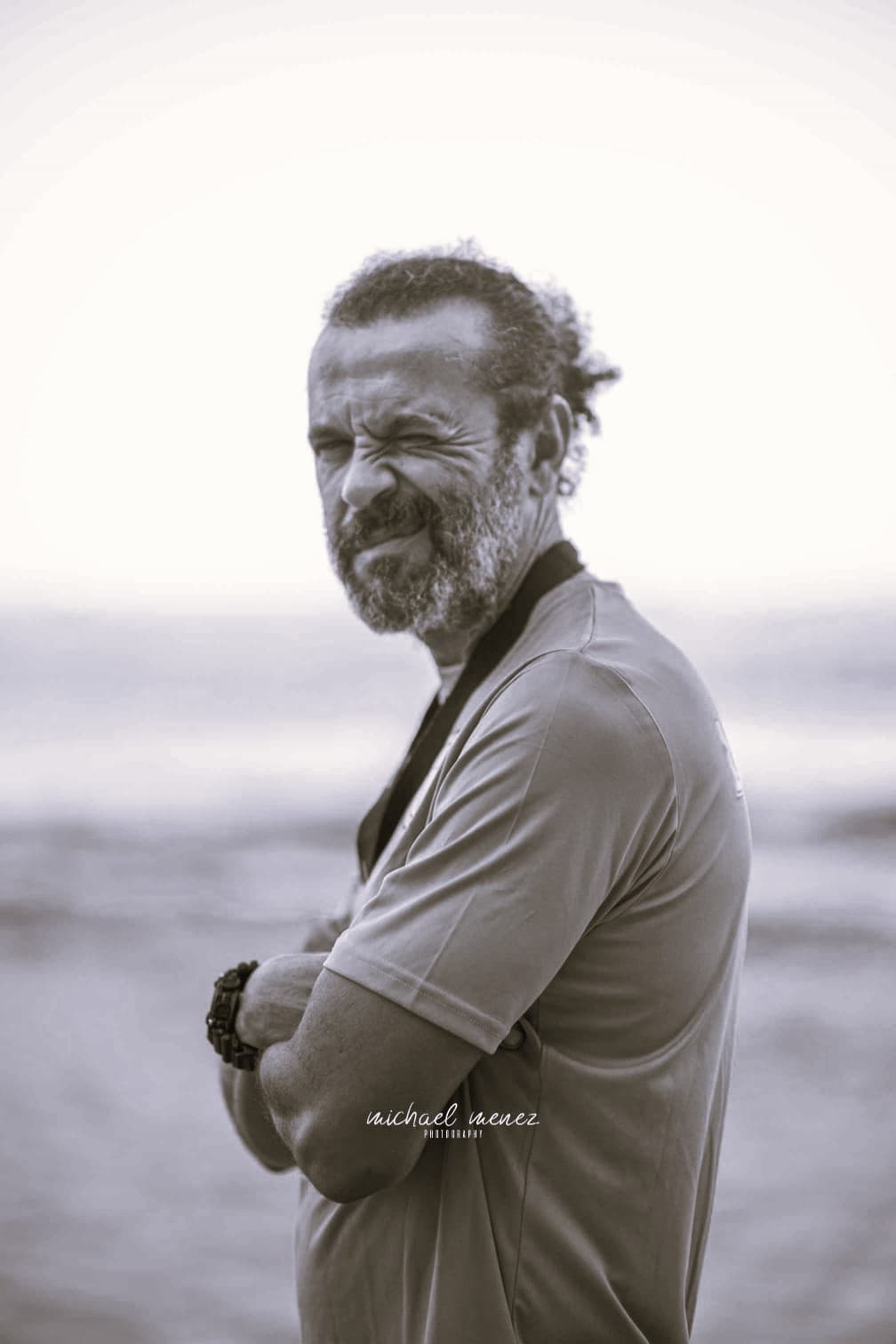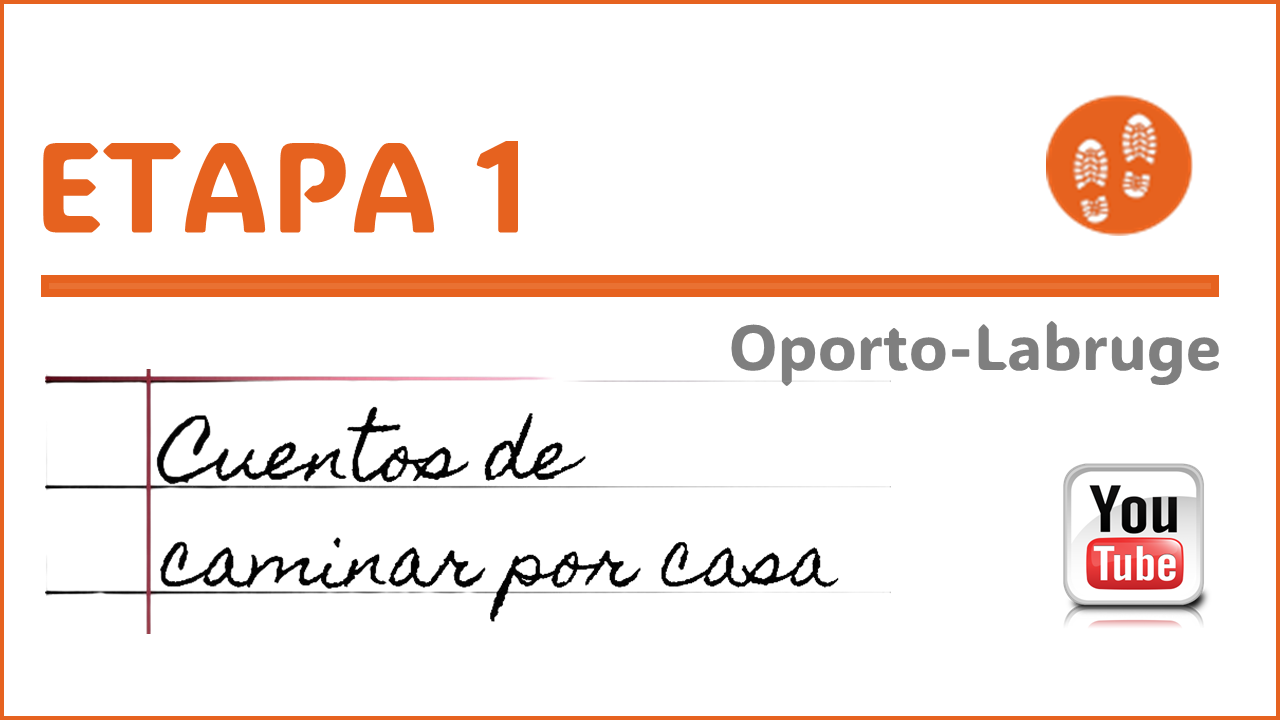
Hernán escuchó el silencio. Acto seguido una bandada de pájaros lo atropelló en el saloncito del Bar Lido, a dos cuadras del centro de Rosario, donde estaba desayunando dos pancitos de leche y un café cortado, releyendo el artículo de Juan Pablo Vasky en El Gráfico. Pudo sentir como la primera ola le acariciaba los pies. La nota hablaba de Lautaro Martínez, “El Toro” transformó la noche anterior el penal definitivo para que la Argentina pasara a la semifinal del mundial ante Holanda y, por ende, mandara a todo el país al manicomio. En la foto a media página que certificaba el camino empedrado que tuvo que recorrer hasta ese lanzamiento desde el punto fatídico, aparecía abrazado a una mina, Karina Vanessa Gutiérrez. Radiante. Una mujer guapa, pero de forma serena, sin estridencias, pero con todas las luces encendidas. La heroína del delantero, su madre, remataba el pie de foto. La segunda ola... Hernán la reconoció y entonces lo comprendió todo. Sintió miedo. Sintió admiración. Y fue entonces cuando sintió el tsunami.
Allá estaba yo 24 años atrás... remándola. Hernán Fantini, rosarino de cuna, gallego de adopción y mimo a jornada completa en ese momento de mi vida, por ese orden, en el Café do Casi, a orillas del Duero, en la Ribeira de Oporto, por azar de la vida, por mi mala cabeza y por mi obsesión por el fútbol, por ese orden también.
Disfrazado de torero, buscando 40 lucas para financiar mi peregrinaje a Santiago porque el Diego la rompió en el clásico ante River, campeonando a Boca en la Bombonera, cuando ya la hinchada estaba renegando de su equipo y andaba con las 30 monedas en la mano. Minuto 96. Muy argentino todo.
Y allí me hallaba, como bola sin manija para cumplir mi promesa. Cómo si el apóstol Santiago hubiera tenido algo que ver en la consecución del torneo. Pero las promesas hay que firmarlas. Y después pagarlas.
Por aquel entonces llevaba ya tres años malviviendo en Madrid, con la valija vacía preparada detrás de la puerta, llena de un montón de sueños sin cumplir, para volver a casa como nos enseñó Gardel.
La tarde de mediados de junio lucía radiante, la terraza a granel. Repleta de turistas y peregrinos, fácilmente distinguibles. Los unos, pavoneando con sus remeras fluorescentes y sus minas siliconadas, la mayoría piratas de su graciosa majestad, bulliciosos. Los otros, en playeras y con un cierto aire de koalas cansados. Cómo cuando los videos se traban. Espesos.
Llevaba inmóvil en mi tarima ya casi dos horas cuando justo en la mesita de la terraza que tenía frente a mí se sentó una pareja. Ella guapa de una forma serena, sin estridencias, pero con todas las luces encendidas. Él, un pibito de unos 25 palos no más. Alto, rubio y pálido como un secuestrado.
Novios supuse. Muy diferentes. Por sus aspectos yo diría que había unos cuantos meridianos de por medio. Por el semblante que traían puesto, aún diría que la distancia era mayor. Eran jóvenes, aún tenían tiempo para malgastarlo en pleitos absurdos pensé y aquello tenía todos los ingredientes para cocinar una muy excelente mala velada.
De repente, en una de las esquinas del ring en el que se había convertido la mesita de la terraza, la chica se dirigió al chambón con una voz tenue pero acerada como un cuchillo que a mí me sonó a tango y a cumbia, a dulce de leche y a tamales.
— Vos me pide tiempo y espacio y en dos semanas viajo a Buenos Aires. Pues ahí le regalo catorce días y 10.000 kilómetros. No sé si le es suficiente—, le espetó ella.
— Vanessa, sabías que tarde o temprano esto tendría un final—, se apresuró a contestar él con cierto acento centroeuropeo que supuse holandés o alemán. Más tarde verifiqué su pasaporte cuando anunció su partida hacía Ámsterdam en un par de días.
—Lo que no sabía era que tenías una mujer esperándote— lo vacunó con un tono suave y frío.
Un silencio largo lo envolvió todo, y cómo en las películas, sonaron en el momento exacto las primeras notas de una viola, seguido del canto triste de Mariza, una cantante local que lloraba los fados con pena y besaba con alegría. Mucha alegría. Pero de esa canción ya hablaremos en otro disco.
Quem dorme à noite comigo
É meu segredo
Mas se insistirem, lhes digo
O medo mora comigo
Mas só o medo, mas só o medo...
El romance entre el holandés y la argentinita tenía fecha de caducidad. Atrás quedaban los últimos dos meses de pasión, vino y serpentina. Ella llegó a Barcelona al calor de una beca Erasmus y él vivía a lomos de un avión entre la ciudad condal, Hamburgo y Ámsterdam, las sedes de una multinacional de juego online.
—Estoy embarazada— le confesó serena, cómo si le hablara a un desconocido.
—¿Estás segura de que es mío? Le contentó el pelotudo.
Con un gesto automático le tiró a la cara la copa de oporto que apenas había probado, embarrando su cara pálida. El rubio se levantó como un resorte, se limpió con violencia y se dirigió al interior del bar.
La tarde se venía encima. Los últimos reflejos del sol se acostaban sobre el rio, dibujando figuras luminosas que se reflejaban en las barcazas de los pescadores que se afanaban en recoger las herramientas del laburo y repartir la pesquera en enormes canastos de mimbre. Parecía por sus gestos y sus voces que la feria les había ido bien.
La cercanía de la noche hacía entristecer aún más si cabe el fado que estaba interpretando la cariñosa Mariza:
...Gritar quem pode salvar-me
Do que está dentro de mim
Gostava até de matar-me
Mas eu sei que ele há-de esperar-me
Ao pé da ponte do fim...
De repente sonó su celular.
—Hija— se escuchó una voz cálida, —¿Cómo estás?
—Estoy bien— le contestó con desgana. —¿Hablaste con el viejo?
—No Vanessa, quería esperar a que estuvieras aquí.
—No lo hagas. Todo acabó. Ya hablaremos a mi regreso. Te tengo que dejar. Un beso.
—Hija.
—Chao mama.
El puto salió del bar y se dirigió hacia la mesita donde ella se secaba una lágrima que le resbalaba por la mejilla a cámara lenta. Se limitó a susurrarle un lo siento que sonó vacío, sucio; cómo cuando el camarero deja la cuenta de lo consumido sobre de la mesa. Y se marchó.
Al pasar a mi altura se detuvo y metiéndose la mano en el bolsillo sacó unas monedas. Salté desde mi púlpito cómo un gato callejero. Lo miré. Supongo que vio en mis ojos la rabia del matador que empuña el estoque ante el toro en la suerte suprema. Ojalá ese niño cuando sea un hombre te parta el orto, y haga llorar a todos los Países Bajos cómo hoy hiciste llorar a su madre, vomité entre dientes.
—La renegrada concha de tu madre.
Dio un paso atrás, bajó la mirada y cuando hizo el ademán de dejar unos céntimos en la caja de cartón al píe de la tarima, le escupí a la cara un anda pa allá bobo.
Hoy, desayunando en el Lido dos pancitos de leche y un café cortado, mirando en El Grafico la foto del héroe y la guapa serena con todas las luces encendidas, tengo la certeza que hay un dios que mientras ceba un matecito, imagina pájaros y olas, fados y goles, besos y despedidas. Un dios que dibuja tsunamis que arrastran una pelota hasta el fondo de tu corazón. Un dios justo. Y es argentino.